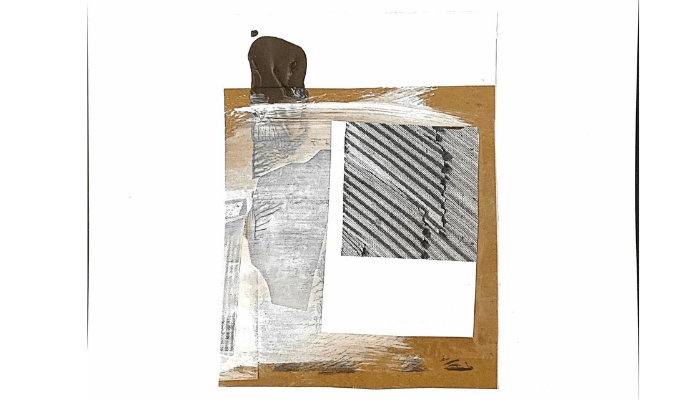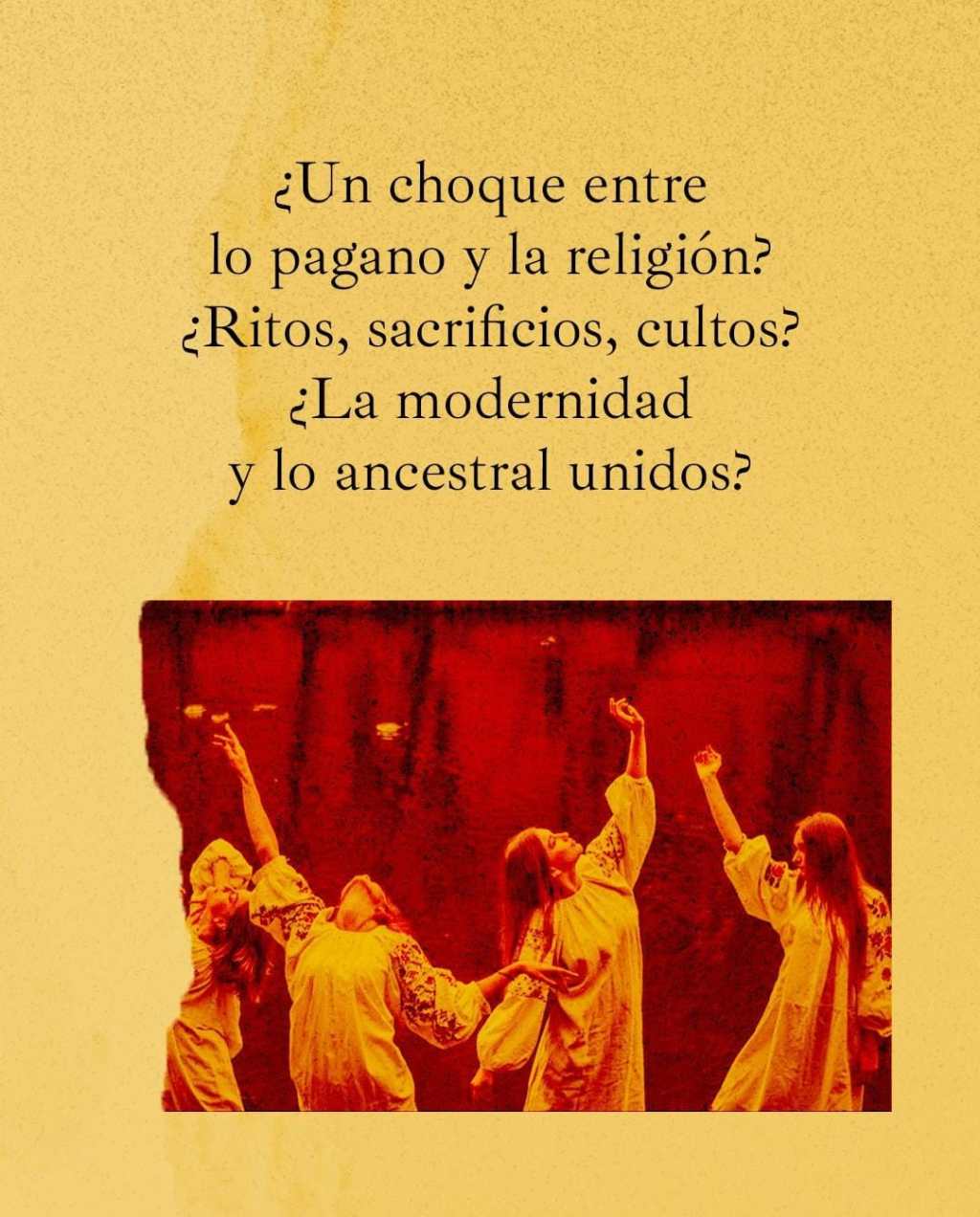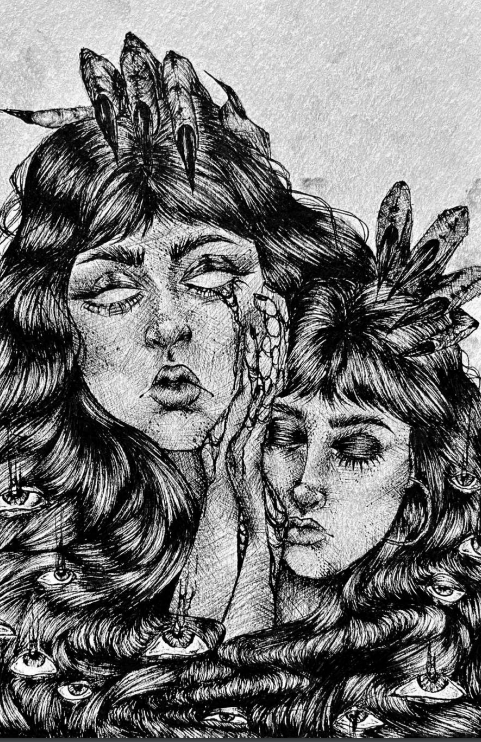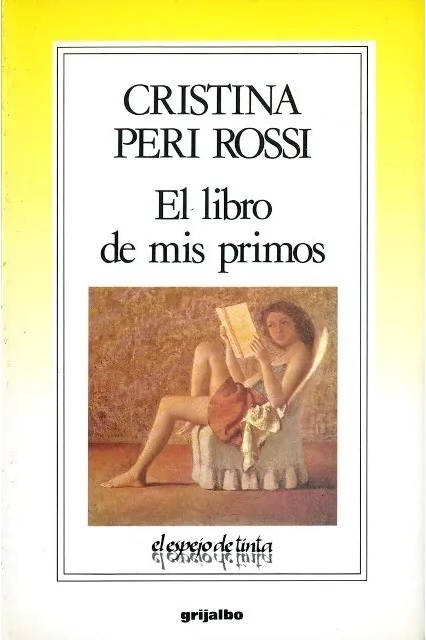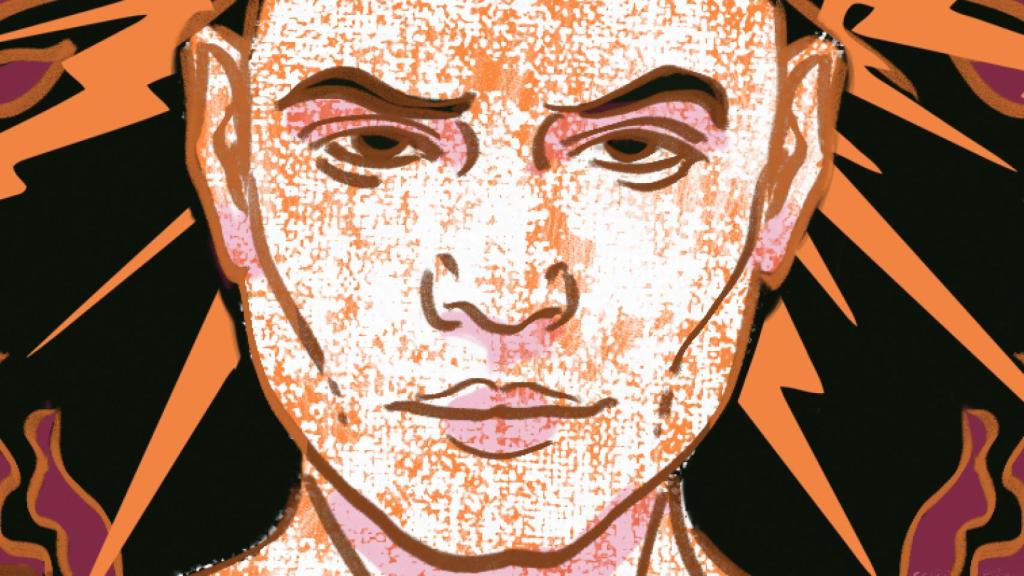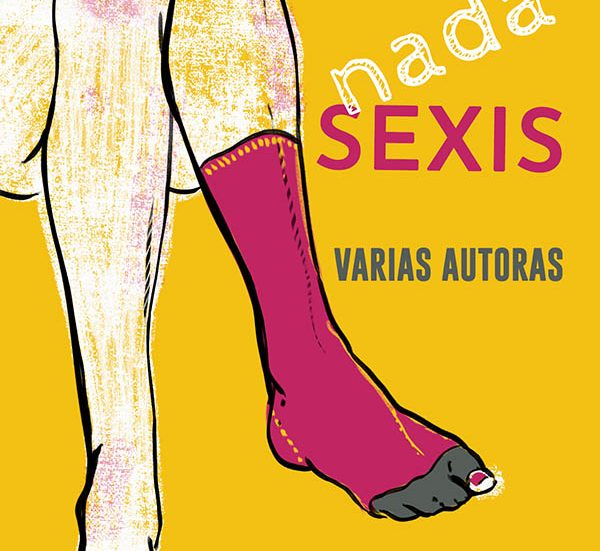En la foto se la ve sentada sobre la lavadora. Tendrá cinco años. Quizá seis. Soy terrible adivinando la edad de los niños, sobre todo la mía. En la cara, una sonrisa que parece verdadera. En esa foto y en todas las que le seguirán siempre una sonrisa, aunque los ojos estén cubiertos con el velo de la tristeza. Sonríe porque así está más guapa, le dicen; porque es lo más bonito que tiene, le dirán, aunque en el momento del culo sobre la lavadora y las piernas colgando, no cree que la sonrisa sea su mayor tesoro, sino la Barbie que tiene en las manos. La muñeca es alta. Alta para ser una muñeca porque, aunque mida treinta centímetros, la niña sabe, al levantarle el vestido, que esas piernas son las de una chica alta. La Barbie sonríe, pero sin despegar los labios. La niña, en cambio, hincha los mofletes y deja al aire la hilera de dientes, como canicas ciegas, aunque sabe que jamás tendrá unas piernas como aquellas.
Va vestida con sudadera y pantalón negro, así que es la Barbie, con su vestido azul eléctrico, lleno de mariposas de colores, lo que llama la atención en la foto. Solo hay otro color que destaca, y es el verde de una planta que, en realidad, tira más a amarillo que a verde. La persiana, a su espalda, está medio echada, somnolienta. Es la hora bruja. Para la niña, bruja no es sinónimo de escobas y verrugas; sino de conjuros, de magia. Eso le contará la madre muchos años después, que ella hace magia blanca para protegerse. ¿Protegerte de qué? Se arrepentirá de haber preguntado.
La madre no aparece en la foto, ni la toma. Es el padre quien aprieta el disparador para inmortalizar la sonrisa de su hija. Nada le gusta más que verle los mofletes hinchados, los dientes de leche y el trocito rosado de las encías. Años después, tras múltiples caídas de boca, será necesaria una barandilla en miniatura para volver a ponerlos en su sitio. Tres mil euros de aparato, tres años y medio de dolor expandido, inagotable, tres años de purés, y podrá volver a sonreír. Imitará la sonrisa de la foto, hasta el borde de la cara, a punto de comerse el pelo que sirve de marco a su rostro. Llevará el mismo corte de pelo toda su vida, centímetro arriba, centímetro abajo. Un corte que no eligió ella, sino su madre. El padre fotografía, su mujer lleva la dirección de arte. La niña es una calcomanía de su madre. En Halloween la disfrazará de bruja, y el padre le sacará fotos. Una escoba, un gorro y un vestido negro que años más tarde la niña, que ya no será tan niña, cambiará por unas orejitas de leopardo o unas tijeras de cartón para las manos. Nunca de Barbie. De una forma u otra, los disfraces irán adhiriéndose a su piel: la mirada, aunque triste, felina, intimidante, despreciativa. Las manos, con uñas tan duras como frágiles, desearán escribir cosas afiladas, exacerbadas, crueles. Escribía, escribirá, escribe cosas que incomodan a los padres. Empezó de pequeña, no recuerda si desde el culo en la lavadora, con cuentos sobre brujas que se tragan princesas; niñas que se follan animales (aunque entonces no follaban, hacían el amor); dientes, ojos, muñecas, cuerpos que se rompen. Personajes que sonríen porque son crueles, o gracias a que lo son, aunque sus ojos vacíos de muñeca llamen a gritos a la tristeza.
PUBLICADO EN EL Nº2 DE INVERNADERO