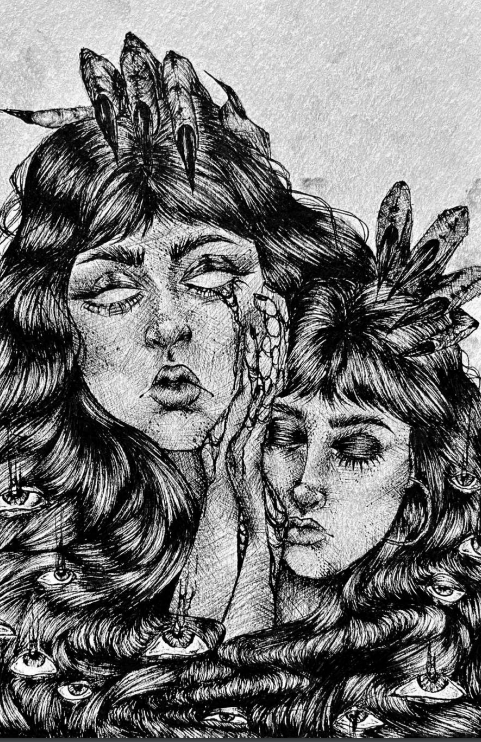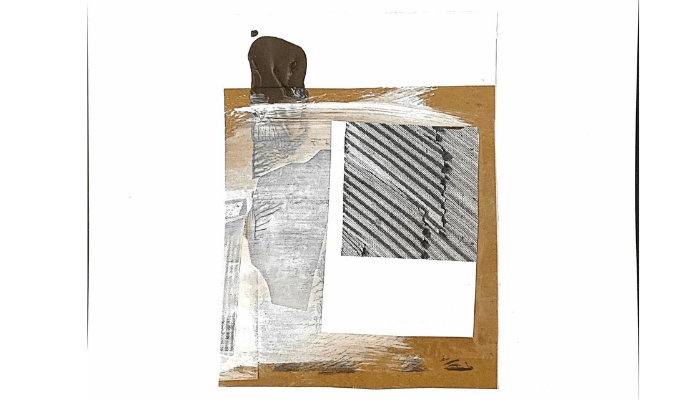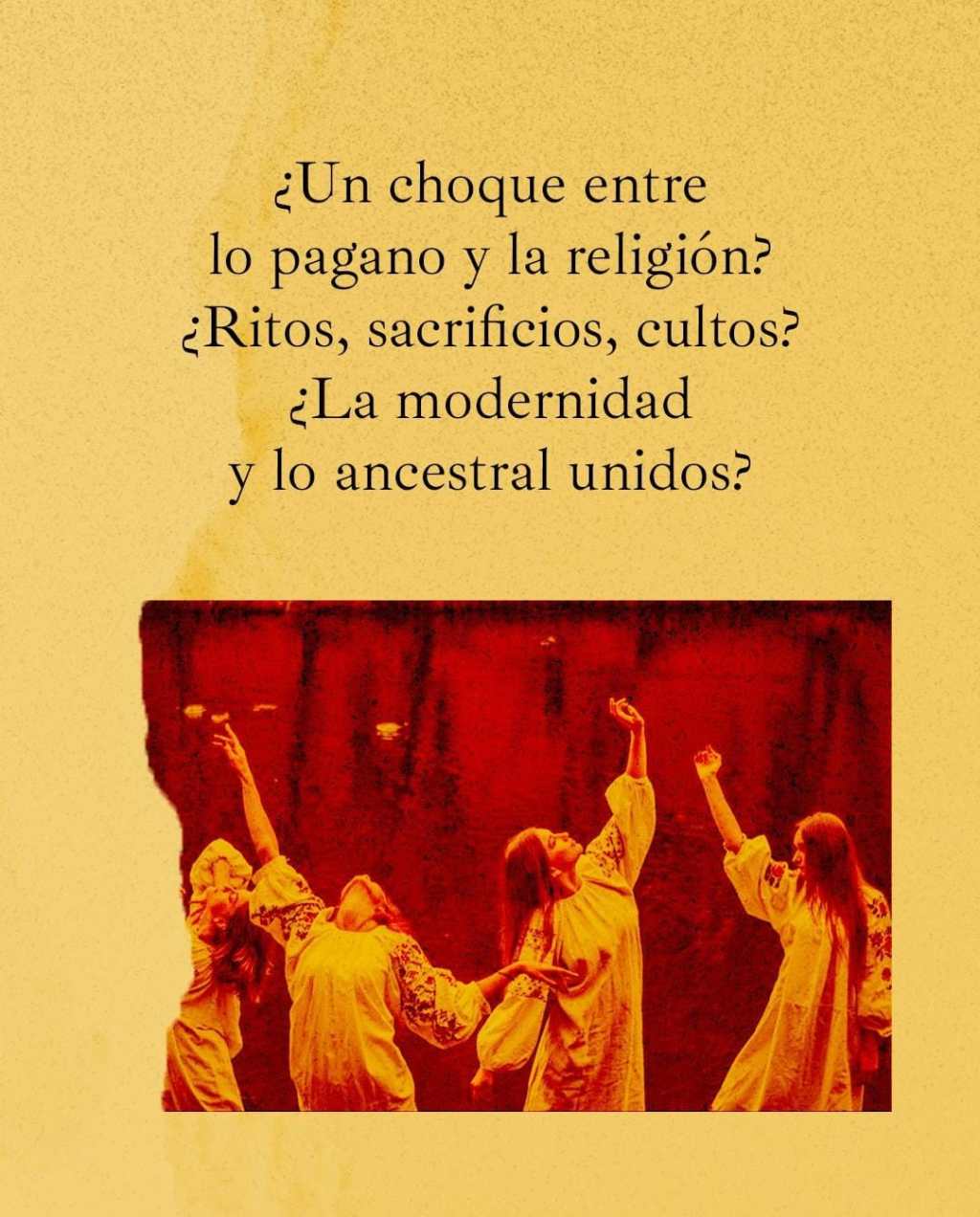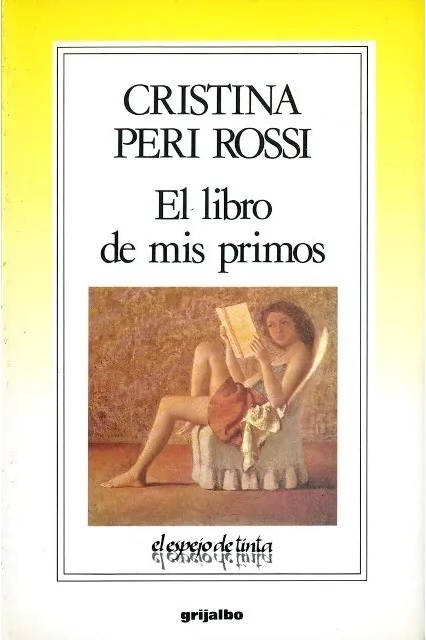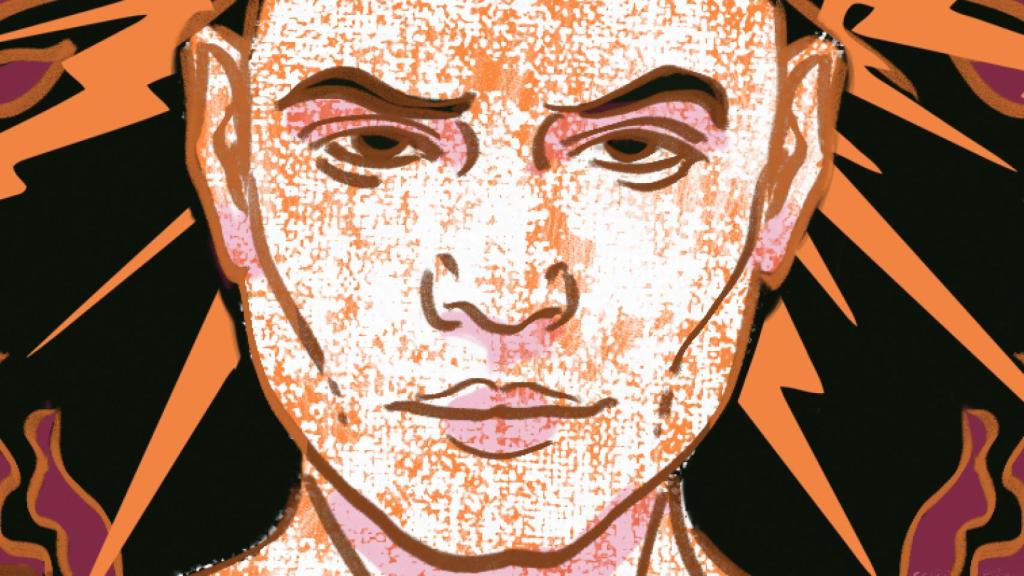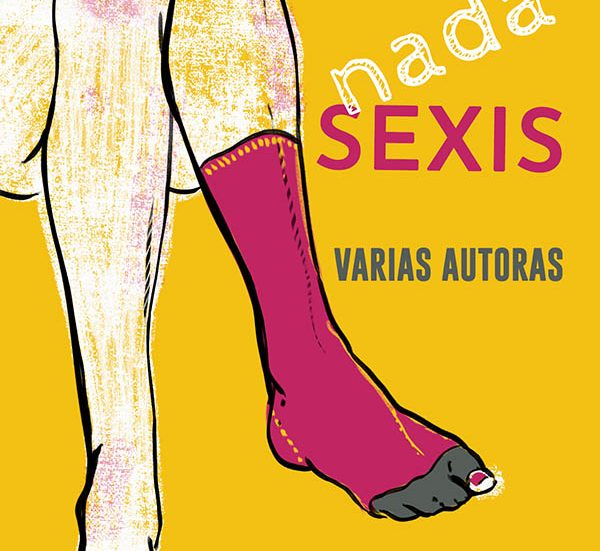MAMÁ ME PICOTEÓ LA CABEZA. Me esforcé en no llorar, pero me tembló un terremoto en los labios y, con el segundo picotazo, se me encharcaron de negro los ojos. Graznó que no me parase, que se iba a hacer de noche y había que asar el cerdito. «Mamá, no quiero», gimotee. Y luego lloré «Mamá, quiero verduras. Aso unas zanahorias… no quiero cerdito», pero Mamá volvió a picotearme la cabeza en el mismo sitio de antes. Me escoció la gruta salada abierta. Latía mi cabeza como cuando mastico las zanahorias del huerto y me muerdo el labio una y otra vez, siempre en el mismo sitio, y entonces el labio se hincha, se hace una bola salada de sangre blanca y no puedo cerrar la boca de tan grande que es la bola. Llorando toqué el hueco del picotazo. Ahí no había bola salada y la sangre no era blanca como la que se guarda el labio, sino roja, así que se me pusieron los dedos igual de rojos como cuando cada octubre preparo el cerdito. Mamá volvió a picotearme, esta vez en otro sitio, para no hacer tanta sangre, y graznó que me diera prisa. Su aleteo continuo me revolvía el pelo, que intenté desenredar y peinar, pero los dedos salados formaron más nudos. Sin dejar de llorar, fui para el huerto. —Nosotras estamos tiernas—susurraron las zanahorias mullidas. Graznó que no, que había que cenar cerdito, como todos los octubres, que el cerdito asado es el perfume que atrae a papá. Se me escapó un hipo. Mamá volvió a darme un picotazo negro y luego picoteó también los pelitos tiernos de las zanahorias, batiendo sus alas negras a la velocidad de un colibrí, arrancando las hojitas y brotes tiernos de sus pequeñas cabecitas, mientras las tomateras miraban para otro lado, con tal de no ver a las zanahorias despeluchadas que habían aprendido a tragarse el llanto y regar con él el suelo para que florecieran otros frutos. Yo las imitaba. A veces, me tendía llorando en el suelo para regarlo también, pero de mi sal no crecía nada, y al día siguiente volvía a escarbar con mis dedos el hueco en el que había llorado y nada, y entonces volvía a llorar en el mismo hueco, enterraba la cara y gritaba a la tierra para que Mamá no me oyera, pero siempre me oía y se lanzaba desde la rama del peral o del caqui o del limonero y me picoteaba para que regara de verdad el huerto o para que barriera o para que avivara el fuego porque llegaba la noche. —Nos vamos a mojar —dijeron los troncos de la leñera medio descubierta. Mamá graznó que llenara la casa de madera porque venía la noche y con ella la tormenta. Así que corrí a la leñera medio descubierta, pero tuve que ir y volver muchas veces porque con mis dedos rojos no agarraba bien la leña. «Mamá, ¿así vale?», sollocé a la quinta carrera, sin dejar de mirar a Mamá, que graznó que ahora fuera a preparar el cerdito, que un día sería grande como lo era papá y solo tendría que dar un viaje con la leña. Luego Mamá volvió a picotearme, ahora en una costra, para que fuera al corralito. —Aplástanos para hacer una mermelada —suplicaron, como todos los octubres, los caquis. Los dejé colgando sin sabor del árbol y llegué al corralito con la tormenta en la cara y Mamá detrás de mí sobrevolando mis costras. Cogí el cuchillo negro. Lo afilé ante los ojos curiosos como canicas del cerdito nuevo, que no sabía lo que estaba haciendo, pero después de acabar con él, haría lo que todos los octubres; después de desangrar al cerdito, me iría corriendo al huerto y clavaría el cuchillo al lado de las tomateras, las lechugas, los rabanitos, las cebollas, las coles, las judías, las zanahorias o las calabazas para regar la tierra roja, pero nada brotaría del cuchillo del cerdito, como nada brotaba de mi sal, y entonces la flor seca del calabacín o las semillas de alcachofa dirían, como todos los octubres, que las cebollas me enseñarán a regar como es debido. Como todos los octubres, Mamá había picoteado al cerdito nuevo muchas veces para indicarme dónde tenía que hundir el cuchillo. El cerdito gritaba con cada picotazo como yo, como todos los octubres, cuando intentaba enseñarles a los cerditos nuevos cómo tragarse el llanto, igual que las zanahorias calvas, pero de la sal de los cerditos tampoco brotaba nada. Mamá graznó alaridos negros mientras el cerdito chillaba al sentir el cuchillo hundiéndose en la carne. Lo clavé en todos los sitios que Mamá señaló hasta que dejó de chillar. Luego dejé el cuchillo en el mismo sitio. Ya lo enterraría en la tierra al día siguiente si papá tampoco venía. Con mucho esfuerzo y deprisa, para que Mamá no volviera a abrirme las grutas que ya se estaban cerrando en mi cabeza, subí el cuerpo a la carretilla y lo llevé a casa. Cuando entré, los leños no hablaban porque llevaban ya mucho rato ardiendo. Mamá se agarró con sus patitas a una de las tres sillas del comedor de madera para ver cómo diseccionaba al cerdito. El cuchillo de pincharlo era distinto al de trocearlo. Cada año me llevaba menos tiempo que el anterior. Así Mamá no me picoteaba tanto. Pero si cortaba las patas y no me quedaban iguales, Mamá graznaba muy fuerte y yo podía oír a las zanahorias calvas llorar un poquito. Cuando acabé, lo metí con los leños muertos y me puse a limpiar toda la cocina, mientras Mamá dormía sobre la silla; estaba tranquila porque sabía que ya solo tocaba esperar a que el cerdito se asase y ver si el olor atraía de vuelta a papá. Limpié con mis dedos rojos la cocina, arreglé las flores secas del salón y abrí la ventana, aunque hacía frío y fuera se podía oler la tormenta, pero así dejaba salir el perfume de cerdito muerto. Después fui a cambiarme, como todos los octubres, a ponerme el vestido blanco que ya no era blanco, que se estaba coloreando de amarillo como la flor muerta del calabacín. Los octubres iban coloreando de primavera mi vestido blanco y a mí no me gustaba lavarlo porque mis dedos rojos se quedaban muy fríos, pero si Mamá lavaba mi ropa como hacía ella con sus plumas, acababa toda llena de rotos y jirones, igual que los pelos de mi cabeza. Si Mamá me lavaba, me dejaba el cuerpo como un colador, como el cerdito con las marcas de los pinchazos, como las zanahorias despeluchadas. Abroché los botones que aún le quedaban al vestido. Empezaba a apretarme y ya me colgaba como muerto por encima de las rodillas. Cuando me estiraba para coger un caqui o una pera o un limón, se me veían las bragas y las idiotas de las piedras se reían. Por eso cuando entraba y salía de la finca iba dando puntapiés a la grava. Pero no sabía cómo coserle más tela al vestido y si Mamá lo intentaba con el pico lo destrozaba como las grutas de mi cabeza. Tenía que venir papá para enseñarme a meterle el hilo a la aguja y clavarla en la piel. «¡Mamá, voy voy voy!», grité al oírla graznar. El perfume de cerdito ya se olía perfectamente desde fuera de la finca. Cogí un par de trapos y saqué la fuente de barro donde lo había sepultado. Casi tiré un leño muerto al suelo. Luego puse la fuente en la mesa de madera. Coloqué la vajilla de loza. Volví a rererecolocar las flores secas. —¡Te has olvidado de nosotras! —gritaron las cebollas. Mamá saltó de la silla. Aleteó como un murciélago sobre la fuente de barro. Graznó que cómo había olvidado las cebollas, que el cerdito se come con cebollas, que papá no iba a venir por mi culpa, porque no iba a oler el cerdito con cebollas y que cómo podía ser tan inútil y tan desagradecida, con todos los picotazos que ella había dado por mí, que la estaba dejando sin plumas a base de tanto disgusto, que papá se había ido por mi culpa porque no sabía hacer nada, que era una inútil, por mi culpa, que papá, que ella, los picotazos por mí, el cerdito como todos los octubres, las zanahorias llorando, las cebollas llorando, los dedos más rojos que nunca en el vestido amarillo, que está muerto, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa las cebollas, por mi culpa el cerdito, por mi culpa, por mi culpa papá papá por mi culpa picotazos por mi por culpa mi mi mi culpa mimimimi culpa. Mamá graznó muy muy muy fuerte dejando sordo a todo el huerto cuando le saqué el cuchillo negro del vientre. Se le habían pegado plumas rojas. Mi cara dejó de ser un charco. Las cebollas murmuraron algo. Quité el cerdito muerto de la mesa y en su lugar puse el cuerpo de Mamá. Empecé a darle vueltas al cuchillo hasta hacer un gran agujero en la tripa. Las plumas que habían salido volando se pegaron a mis costras. Me quité el vestido. Me quité también las bragas que hacían reír a la grava y con ayuda de mis dedos rojos metí mi cabeza llena de costras en el gran agujero. La tripa negra estaba mullida como las zanahorias y tierna como la tierra llena de sal. El calorcito de la tripa de Mamá me dio sueño. Me eché la siesta en su vientre esperando la llegada de papá.
PUBLICADO EN EL Nº58 DE RIO GRANDE REVIEW WEIRD FICTION ISSUE: HORROR & UNUSUAL STORIES